Los científicos tenemos una responsabilidad ética ante el desarrollo de armas químicas como las que se han utilizado recientemente en Siria, consideró Ana María Cetto Kramis, investigadora del Instituto de Física (IF) de la UNAM.
“El ataque masivo del 21 de agosto, que acabó con cientos de civiles –aún no se sabe cuántos– en ese país, revivió una problemática en torno al uso, desarrollo, conservación y destrucción de estos agentes químicos letales”, destacó al participar en el ciclo de conferencias Jueves de Ética, organizado por el Instituto de Química (IQ) de esta casa de estudios.
Doctora en física con estudios de posgrado por la UNAM y la Universidad de Harvard, Cetto es experta en mecánica cuántica y en energía nuclear. En su trayectoria académica ha combinado su trabajo en esa disciplina con una preocupación social de alcance mundial. Presidió el Consejo Ejecutivo de las Conferencias Pugwash (Premio Nobel de la Paz 1995) y fue directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica (Premio Nobel de la Paz 2005).
En la conferencia De la reflexión individual a la acción colectiva, instó a “no dejar que la conciencia se quede dormida” y a no estar cruzados de brazos, como ciudadanos y especialmente como científicos, para detener el uso de la ciencia y la tecnología al servicio del armamentismo.
Convención de 188 países
En su ponencia, Cetto explicó que la Convención para la Prohibición de las Armas Químicas, administrada en La Haya, Holanda, por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, es uno de los acuerdos internacionales más recientes que se han establecido.
“Los primeros países signatarios la firmaron en 1993, muy tarde, pues las armas químicas existen desde tiempos remotos en la historia; se usaron para matar a mucha gente desde la Primera Guerra Mundial y actualmente se han convertido en dispositivos de destrucción masiva”, acotó.
Precisamente esa utilización hizo que se reconociera la necesidad de firmar algún tratado internacional que limitara su desarrollo, uso, investigación, distribución, venta y almacenamiento, y se promoviera y obligara a las naciones firmantes a destruir sus arsenales.
“A la fecha, esta Convención ha sido signada por 188 países y hay uno más en proceso. Representan el 98 por ciento de la población global. De los arsenales, se han destruido 44 mil de las 71 mil toneladas declaradas, lo que representa el 62 por ciento. Así que de algo ha servido”, consideró.
Sin embargo, inspecciones internacionales revelan que existen algunos no declarados y hay siete territorios que todavía no forman parte de la Convención. “Siria es uno de ellos. Aunque es miembro del Protocolo de Ginebra, que prohíbe el uso de armas químicas en la guerra, tiene arsenal de potencial masivo. Tampoco ha firmado la convención Israel, que también tiene este tipo de armas”, detalló.
Cetto consideró que el uso de armas químicas plantea una serie de preguntas que no se pueden soslayar.
“¿Dónde y quién las desarrolla?, ¿con qué derecho legal y moral?, ¿cómo está organizado el sistema de producción?, ¿con qué recursos cuenta y quién los financia?, ¿cuáles son los intereses que hay detrás?”, cuestionó.
Al dirigirse a sus colegas, preguntó qué hace el resto de la comunidad de químicos al respecto; si hay quién denuncie esas actividades, qué pasa con las denuncias y los denunciantes; cómo se protege a la población ante las amenazas de estas armas. “Creo que esto nos atañe en algún grado”.
Claroscuros de la ciencia
Cetto recordó la historia de Fritz Haber, químico alemán que en 1918 (el último año de la Primera Guerra Mundial) fue galardonado con el Premio Nobel de Química por su desarrollo de la síntesis del amoniaco, fundamental para crear fertilizantes, pero también explosivos.
“La producción de alimentos mejoró con sus métodos y su aplicación tuvo éxito en la agricultura, pero también se le conoce como el padre de la guerra química, por el desarrollo y el uso de los gases de cloro y otros tóxicos durante la Primera Guerra Mundial”, relató.
Al conocer la contribución de Haber al desarrollo de la guerra química, su esposa Clara Immerwahr, que compartía la misma profesión, se suicidó.
En el lado opuesto de la participación científica, se refirió al caso de la bióloga y divulgadora estadounidense Rachel Carson, que en su libro Primavera Silenciosa, de 1962, documentó los efectos nocivos de pesticidas sobre la vida silvestre.
El título del texto, precisó, se refiere al argumento de que el DDT mataría a los pájaros, cuyo canto no se escucharía más en las próximas estaciones.
“Carson inició su lucha con una denuncia personal que se convirtió en un movimiento colectivo e incidió en la conciencia ecológica, la prohibición del DDT y la creación del Departamento de Medio Ambiente de Estados Unidos”, concluyó.
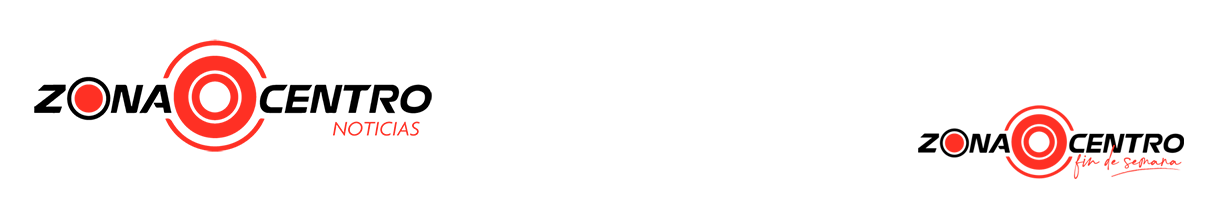 Zona Centro Noticias El poder de la información
Zona Centro Noticias El poder de la información



